Cuando aquel sacerdote entró en su Iglesia, el niño, pobre y harapiento, salía a escape. A rebufo, el sacristan, escoba en mano, daba testimonio de haberle atizado y deseaba ardientemente agarrarle para repetir la operación. Exhortación al arrepentimiento y a la corrección. El sacerdote reprende al sacristán por sus formas, y le dice: "llame a ese muchacho en seguida. Tengo que hablar con él. Es amigo mío". Con estas sencillas palabras, dice su biógrafo, este sacerdote había entonado la melodía de su vida. Esa nueva tonalidad era convertir la educación en una llamada a la amistad.
El sacristán consiguió pescar al muchacho, de nombre Bartolomé Garelli, dieciséis años, chico poco descarado pero muy atemorizado. Don Bosco le pregunta de qué pueblo era, cuantos años tenía, qué oficio, si ha recibido la comunión, si sabe leer y escribir... a todo responde que no. Bartolomé Garelli no sabe leer, ni escribir, ni ha recibido la primera comunión, ni tiene padres, ni tiene oficio... ni nada. O sí, algo sí: ¿sabes silbar?. "Eso lo hago de maravilla", contestó Garelli. Y cuentan que apareció la primera sonrisa en años de aquel muchacho y un corazón comenzó a crecer en confianza.
Don Bosco le ofreció catecismo aparte. El adolescente fue él solo la primera vez: aprendió el avemaría. Y luego fue con muchachos harapientos como él, y la sacristía de la Iglesia de San Francisco de Turín se quedó pequeña.
Amorosísima la figura de San Juan Bosco: "no dio un paso, no pronunció una plabra, no puso la mano en empresa alguna que no tuviese como fin la salvación de la juventud". Y con todo, después de su enfermedad gravísima, reconoce su curación por la oración de los muchachos, y afirmaba: "os debo mi vida. Pero estad seguros, de ahora en adelante la derrocharé toda con vosotros". ´
San Juan Bosco, ¡qué tipo tan grande!.
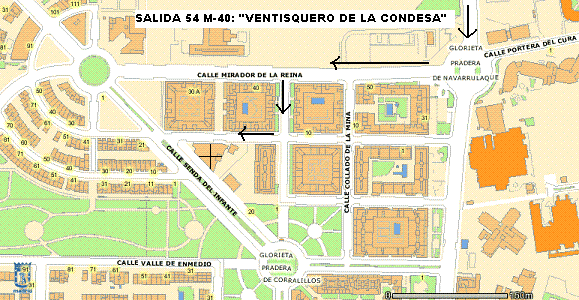
No hay comentarios:
Publicar un comentario