Con gran alegría celebro este encuentro con vosotros con ocasión del Congreso Internacional «"Bálsamo en las heridas". Una respuesta a las llagas del aborto y del divorcio», promovido por el Pontificio Instituto Juan Pablo II de Estudios sobre el Matrimonio y la Familia, en colaboración con los Caballeros de Colón. Me complazco con vosotros por la temática que es objeto de vuestras reflexiones en estos días, más actual que nunca y compleja, y en particular por la referencia a la Parábola del buen samaritano (Lc 10,25-37), que habéis elegido como clave para acercaros a las heridas del aborto y del divorcio, las cuales implican mucho sufrimiento en la vida de las personas, de las familias y de la sociedad. Sí, en verdad los hombres y las mujeres de nuestros días se encuentran a veces despojados y heridos, al margen de los caminos que recorremos, con frecuencia sin nadie que atienda su grito de ayuda y se acerque a su pena para aliviarla y sanarla. En el debate, a menudo puramente ideológico, se crea respecto a ellos una especie de conjura de silencio. Sólo en la actitud del amor misericordioso es posible aproximarse para llevar ayuda y permitir a las víctimas que se levanten y reanuden el camino de la existencia.
En un contexto cultural marcado por un creciente individualismo, por el hedonismo y, con demasiada frecuencia, también por la falta de solidaridad y de adecuado respaldo social, la libertad humana, ante las dificultades de la vida, se ve conducida en su fragilidad a decisiones contrarias a la indisolubilidad del pacto conyugal o al respeto debido a la vida humana recién concebida y aún custodiada en el seno materno. Divorcio y aborto son opciones de naturaleza ciertamente distinta, a veces maduradas en circunstancias difíciles y dramáticas, que comportan a menudo traumas y son fuente de profundos sufrimientos para quien las toma. Golpean también a víctimas inocentes: el niño recién concebido y no nacido y los hijos envueltos en la ruptura de los vínculos familiares. En todos dejan heridas que marcan indeleblemente la vida. El juicio ético de la Iglesia respecto al divorcio y al aborto provocado es claro y de todos conocido: se trata de culpas graves que, en medida diversa y con la salvedad de la valoración de las responsabilidades subjetivas, dañan la dignidad de la persona humana, implican una profunda injusticia en las relaciones humanas y sociales y ofenden a Dios mismo, garante del pacto conyugal y autor de la vida. Y sin embargo la Iglesia, a ejemplo de su Divino Maestro, ve siempre a las personas concretas, sobre todo a las más débiles e inocentes, que son víctimas de las injusticias y de los pecados, y también a los demás hombres y mujeres que, habiendo realizados tales actos, se han manchado de culpas y llevan sus heridas interiores, buscando la paz y la posibilidad de una recuperación.
La Iglesia el deber primario de acercarse a estas personas tiene con amor y delicadeza, con premura y atención materna, para anunciar la proximidad misericordiosa de Dios en Jesucristo. Es Él, de hecho, como enseñan los Padres, el verdadero Buen Samaritano, que se ha hecho nuestro prójimo, que vierte el bálsamo y el vino en nuestras heridas y que nos lleva a la posada, la Iglesia, en donde nos hace curar, confiándonos a sus ministros y pagando en persona anticipadamente por nuestra sanación. Sí: el evangelio del amor y de la vida es también siempre evangelio de la misericordia, que se dirige al hombre concreto y pecador que somos para levantarle de cualquier caída, para restablecerle de cualquier herida. Mi amado predecesor, el Siervo de Dios Juan Pablo II, de cuya muerte acabamos de recordar el tercer aniversario, al inaugurar el santuario de la Divina Misericordia en Cracovia, dijo: «No existe para el hombre otra fuente de esperanza fuera de la misericordia de Dios» (17 de agosto de 2002). A partir de esta misericordia, la Iglesia cultiva una indómita confianza en el hombre y en su capacidad de recuperarse. Ella sabe que, con la ayuda de la gracia, la libertad humana es capaz del don de sí definitivo y fiel, que hace posible el matrimonio de un hombre y una mujer como pacto indisoluble, que la libertad humana -también en las circunstancias más difíciles- es capaz de gestos extraordinarios de sacrificio y de solidaridad para acoger la vida de un nuevo ser humano. Así se puede ver que los «noes» que la Iglesia pronuncia en sus indicaciones morales y sobre los cuales a veces se detiene de manera unilateral la atención de la opinión pública, son en realidad grandes «síes» a la dignidad de la persona humana, a su vida y a su capacidad de amar. Son la expresión de la confianza constante en que, a pesar de su debilidad, los seres humanos son capaces de corresponder a la altísima vocación para la que han sido creados: la de amar...
En un contexto cultural marcado por un creciente individualismo, por el hedonismo y, con demasiada frecuencia, también por la falta de solidaridad y de adecuado respaldo social, la libertad humana, ante las dificultades de la vida, se ve conducida en su fragilidad a decisiones contrarias a la indisolubilidad del pacto conyugal o al respeto debido a la vida humana recién concebida y aún custodiada en el seno materno. Divorcio y aborto son opciones de naturaleza ciertamente distinta, a veces maduradas en circunstancias difíciles y dramáticas, que comportan a menudo traumas y son fuente de profundos sufrimientos para quien las toma. Golpean también a víctimas inocentes: el niño recién concebido y no nacido y los hijos envueltos en la ruptura de los vínculos familiares. En todos dejan heridas que marcan indeleblemente la vida. El juicio ético de la Iglesia respecto al divorcio y al aborto provocado es claro y de todos conocido: se trata de culpas graves que, en medida diversa y con la salvedad de la valoración de las responsabilidades subjetivas, dañan la dignidad de la persona humana, implican una profunda injusticia en las relaciones humanas y sociales y ofenden a Dios mismo, garante del pacto conyugal y autor de la vida. Y sin embargo la Iglesia, a ejemplo de su Divino Maestro, ve siempre a las personas concretas, sobre todo a las más débiles e inocentes, que son víctimas de las injusticias y de los pecados, y también a los demás hombres y mujeres que, habiendo realizados tales actos, se han manchado de culpas y llevan sus heridas interiores, buscando la paz y la posibilidad de una recuperación.
La Iglesia el deber primario de acercarse a estas personas tiene con amor y delicadeza, con premura y atención materna, para anunciar la proximidad misericordiosa de Dios en Jesucristo. Es Él, de hecho, como enseñan los Padres, el verdadero Buen Samaritano, que se ha hecho nuestro prójimo, que vierte el bálsamo y el vino en nuestras heridas y que nos lleva a la posada, la Iglesia, en donde nos hace curar, confiándonos a sus ministros y pagando en persona anticipadamente por nuestra sanación. Sí: el evangelio del amor y de la vida es también siempre evangelio de la misericordia, que se dirige al hombre concreto y pecador que somos para levantarle de cualquier caída, para restablecerle de cualquier herida. Mi amado predecesor, el Siervo de Dios Juan Pablo II, de cuya muerte acabamos de recordar el tercer aniversario, al inaugurar el santuario de la Divina Misericordia en Cracovia, dijo: «No existe para el hombre otra fuente de esperanza fuera de la misericordia de Dios» (17 de agosto de 2002). A partir de esta misericordia, la Iglesia cultiva una indómita confianza en el hombre y en su capacidad de recuperarse. Ella sabe que, con la ayuda de la gracia, la libertad humana es capaz del don de sí definitivo y fiel, que hace posible el matrimonio de un hombre y una mujer como pacto indisoluble, que la libertad humana -también en las circunstancias más difíciles- es capaz de gestos extraordinarios de sacrificio y de solidaridad para acoger la vida de un nuevo ser humano. Así se puede ver que los «noes» que la Iglesia pronuncia en sus indicaciones morales y sobre los cuales a veces se detiene de manera unilateral la atención de la opinión pública, son en realidad grandes «síes» a la dignidad de la persona humana, a su vida y a su capacidad de amar. Son la expresión de la confianza constante en que, a pesar de su debilidad, los seres humanos son capaces de corresponder a la altísima vocación para la que han sido creados: la de amar...
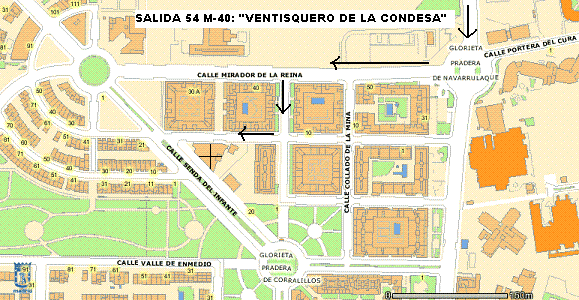
No hay comentarios:
Publicar un comentario